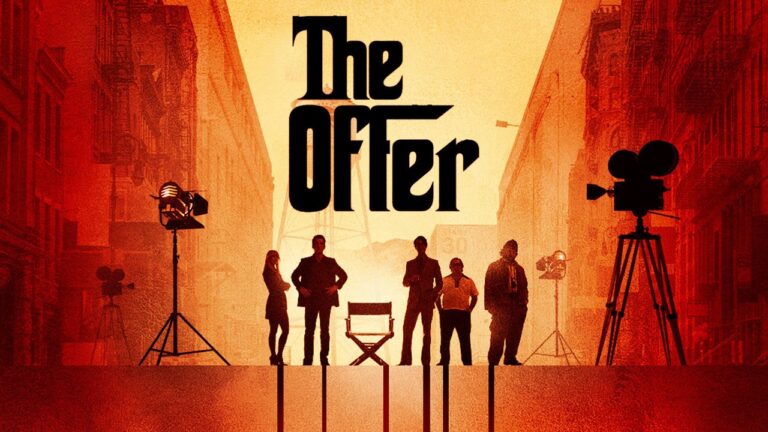Zona Sur: el discreto encanto de la burguesía k’ara
Uno: Zona Sur es la mejor película de Juan Carlos Valdivia a la fecha. Logro no desdeñable en un cine, el boliviano, en el que muchas primeras y segundas obras son lo mejor de sus directores. ¿Pero qué quiere decir “la mejor película de Valdivia”?
Dos: Quiere decir lo siguiente: el talón de Aquiles de sus dos cintas anteriores (Jonás y la ballena rosada de 1995 y American Visa de 2005) se convierte en Zona Sur en secundario. Talón que se podría definir así: débil construcción de un arco narrativo, en tramas obvias, torpes, construidas a partir de saltos, arbitrariedades o escasa sutileza. Porque el mayor talento de Valdivia, como se sabe, reside, como en Aquiles, en otra parte: su amorosa atención a los detalles de la toma. Zona Sur, por su universo y propuesta, prescinde del peso de lo narrativo: no aspira, en otras palabras, a las farsas tragicómicas de Jonás ni al semipolicial de American Visa; se ocupa, más bien, de armar una serie acumulativa de apuntes, escenas casi sueltas que configuran el retrato de una familia y una clase.
Tres: Es más: lo que podrían pensarse los únicos dos hechos narrativos de la película (la venta de la casa y el descubrimiento del sirviente que usa las cremas de la señora) son lo flaco en ella: vuelven a la manía (de sus anteriores películas) de presentar soluciones narrativas que ingresan por la ventana, sin mayor preparación o advertencia (es el caso de la venta de la casa) o que acuden a lugares comunes de la paranoia señorial (el viejo truco del mayordomo que “se usa” las cosas de la señora en su ausencia, como esa legión de empleadas que, en la mitología de clase, “se roban, se llevan, se usan, se avivan”, etc.). En suma: porque es un retrato de familia trazado a partir de breves situaciones, casi detenidas en el tiempo, Zona Sur funciona. Entre su talento descriptivo y sus debilidades narrativas, Valdivia se las juega esta vez, con inteligencia, por aquello que en su cine sí va a alguna parte: lo descriptivo.
Cuatro: Y si en lo descriptivo encuentra sus mejores momentos, no es casual que Zona Sur apele a una machacona metáfora espacial. Ya desde su título, apunta a construir un espacio: cerrado, cargado de alusiones, claustrofóbico. El uso de mareantes planos secuencia, que giran sin parar alrededor de sus personajes y objetos, responde, suponemos, a ello. Aquí, la referencia obvia es La nación clandestina de Jorge Sanjinés: se trata, acaso, de explorar el equivalente de clase de un procedimiento visual que, en la cinta de Sanjinés, es indistinguible de su contenido, referido, claro, a “otra Bolivia” (esa “nación clandestina”). Pero la comparación va hasta por ahí nomás: lo que en la película de Sanjinés es un procedimiento temporal (el plano secuencia articula la memoria, es decir, el presente y los distintos pasados cortos y largos que le dan sentido y profundidad), en la de Valdivia se torna en un asunto de delimitación de espacios, de una clausura cuasi intemporal escasamente articulada a la historia.
Cinco: La casa, por eso, es el personaje principal de la película: depósito de pertenencias y fetiches, de una memoria convertida en colección de chucherías, un conventillo de la alta burguesía que es detalladamente registrado por esa cámara que da vueltas y vueltas sin poder escaparse. Esto era suficiente, pero a Valdivia también se le va la mano: acaso se imagina que entre las vueltas de la cámara y ese otro laberinto que es la casa no tenía suficiente y opta por cargar las tintas alegóricas. De ahí su insistencia con los diversos frascos de vidrio que pueblan la cinta (envases, vasos, peceras, duchas); o los diversos insectos, peces y adolescentes atrapados detrás de esos cristales. Habría que decir(le): Sí, entendemos, estaba ya claro, nos damos cuenta de que “los personajes están como atrapados en su burbuja de segregación sureña”. Y, cherry de estos excesos alegóricos, que interrumpen el retrato, nada menos que lo menos logrado de la película: los personajes congelados, apoyando sus manos en los vidrios de la casa, con cara de “nótese la sinrazón existencial de esta clase atrapada”.
Seis: Los excesos alegóricos de Zona Sur buscan dejar en claro lo que la película quiere decir. Y lo que dice, sin dejar de ser interesante (y debatible), es conocido: además de postular la asfixiante burbuja que separa a los k’aras con plata, se nos dice que el matriarcado es dominante en Bolivia (no hay un solo k’ara varón en toda la película; el único aymara adulto es el mayordomo); que una nueva clase (la burguesía aymara) está desplazando a la vieja élite, desplazamiento pensado en términos espaciales (“ellos ocupan ahora nuestros barrios, porque están llenos de plata”); que entre “jailones” y “originarios” se establecen formas de racismo inmersas en la familiaridad, el paternalismo y hasta el cariño; que los vástagos de la vieja clase dominante se caracterizan por su desidia, estupidez y mediocridad o por una teatral distancia (irónica) con respecto a su clase, distancia desmentida sin embargo por su abrumadora complicidad con ella.
Siete: Son diversos los proyectos narrativos que, en Bolivia o fuera, hacen de las burguesías locales su objeto, casi entomológico, de estudio. Aquí, por ejemplo, ya tuvimos el retrato brutal de Bellot en Dependencia sexual (violento, perspicaz, casi perfecto) o esa literatura (pienso en Rodrigo Hasbún, por ejemplo) en la que una clase se imagina a sí misma atrapada en provincia y que, coincidiendo con Valdivia, imagina a los otros como empleadas o empleados domésticos. Desde afuera, sin duda el espectro de la cineasta Lucrecia Martel ronda nuestro cine (y en Zona Sur hay algo de la claustrofobia e incluso del personaje-niño de La ciénega). Pero lo de Valdivia es lo de Valdivia: su acercamiento a esa clase es suave, nostálgico incluso. Es más: es efectivo (la reunión de los amigos del hijo en una pre-farra hogareña; los encuentros amorosos de ese hijo con la novia, que no es sino la madre en otra versión generacional) cuando se olvida un poco de lo que quiere decir (y abandona alegorías o diálogos explicativos).
Ocho: Se podría seguir con algo más del muy liberal “por un lado y por el otro”. Pero, como dicen en Santa Cruz, terminemos hablando en pepa: que la película está bien hecha y, en el panorama de nuestro cine, es importante. Que sorprenden en ella los niveles de actuación alcanzados por un elenco de no profesionales que actúan como si lo fueran. Que el cuidado abunda en la película aunque es ese mismo cuidado el que determina sus excesos alegóricos (con sus frascos, vidrios y ambiente o vestuario blancos). Que sus debilidades narrativas son atenuadas por su tino descriptivo. Y que esas debilidades son tales porque se acercan, no se sabe con qué intenciones, a la reproducción de dos mitos señoriales: el de “la chola llena de plata que anda en vagoneta 4×4 y me va a comprar mi casa” y el de la chola que, en mi ausencia, se “usa mi champú”. (Y aquí no vale el argumento de “yo conozco a una chola que…”: que un celoso enfermizo descubra que su mujer realmente le mete cuernos no lo hace menos enfermo).
Y medio: Nostálgico, generoso, Valdivia parece sugerir un fin de clase. En medio de las paranoias desencadenadas por Evo Morales, creo que ese fin, más que real, es el producto de cierta desazón ficcional-ideológica. Pero si es un fin de clase, bienvenido. Ojalá.